Historias de la ‘zona prohibida’
Hubo un tiempo en que la capital tinerfeña contó con una calle, y otras calles y callejones cercanos, que fueron una zona prohibida para los habitantes de la ciudad. En otro lugar, estas calles hubieran servido de material para toda clase de historias pero, desgraciadamente, aquí se apostó por no mirar en esa dirección y de paso marginar a quien habitaban sus viviendas, algunas de ellas con hermosísimas fachadas que aún se mantienen a salvo de la demolición y vías por la que todavía se pueden transitar pese a que hoy la calle parezca más la de una ciudad en guerra.
Esa calle se llama de Miraflores y está situada en una zona bastante céntrica de Santa Cruz de Tenerife. La calle, la zona, existe desde el siglo XVIII, y se llamó también calle de Vilaflor. Curioso contraste que una calle tan marginada por la ciudad, tuviera el nombre de algo tan hermoso como es una flor. Flor seca y abandonada cuando paseo ahora por ella y doy los buenos días a las últimas profesionales que cultivan el oficio más viejo del mundo. Mientras, camino por la acera y me asomo a una ventana que oculta en su interior los restos de lo que tuvo que ser un barra americana, que vinieron a esta ciudad en los años setenta.
No es muy difícil imaginarse la actividad que tuvo que tener Miraflores y sus alrededores en los años de su controvertido esplendor. Recuerdo que desde el puente de Serrador, que desemboca frente al arco de la puerta de entrada del mercado de Nuestra Señora de África, podía verse un establecimiento que contaba con puertas batientes, como la de entrada y salida de un saloon de las películas del oeste, y que fue un lugar, junto a otros bares que se encontraban en esa calle y callejones, donde no solo las señoritas sino también señoritos y trabajadores acudían para desayunar cuando el horario era respetable. Alguien que frecuentó la calle de Miraflores me asegura que en aquellos bares “no se conocía a las chicas” ya que en estos establecimientos la gente iba a charlar y beber mientras se les iba el día.
Miraflores y sus callejones vienen a mi mente a raíz de la lectura de De la radio a las letras (Nectarina, 2022) las memorias de infancia y juventud del escritor y periodista Fernandor Delgado, un libro imprescindible para hacerse una idea de cómo era entonces esta capital de provincias. Capital cuy Delgado, autor de unos emocionados recuerdos que me han refrescado la memoria de un Santa Cruz de Tenerife que vi agonizar y morir y que Fernando Delgado conoció en toda su miserable grandeza. Merece en este sentido acea moral subterránea no ha cambiado demasiado así como tampoco sus pretensiones de clase. Esa pretensión de clase que Delgado escribe hizo que hubieran piscinas para gentes con posible y playas para pobres, algunas muy próximas a esas piscinas para la gente con posibles.
El caso es que apenas existen novelas y cuentos que se desarrollen en la calle de Miraflores y mucho menos de sus alrededores. Salvo estas memorias de Fernando Delgado y alguna novela y cuento, lo que he podido recopilar sobre una posible literatura de nuestro barrio más canalla se puede contar con los dedos de una sola mano, así que prácticamente es imposible hacer un ejercicio de memoria histórica para reivindicar no que ahí estuvo la supuesta Sodoma y Gomorra de la pequeña ciudad en la que nací y en la que vivo, sino la de rendir homenaje a las miles de mujeres que se dejaron allí la vida, algunas de ellas sacando adelante también a sus hijos en unas condiciones que vistas con perspectiva resultan de un estremecedor espanto.
Fernando Delgado cuenta en sus memorias de infancia y juventud que los adultos les tenían prohibido a los niños de aquel entonces que se adentraran en aquella especie de infierno en la tierra, y ese consejo, con doble moral porque probablemente quien lo daba sí que se habría adentrado alguna vez en aquellas calles para echar “una canita al aire”, permaneció inalterable con el paso del tiempo.
Recuerdo que siendo adolescente, con esa edad, la del pavo que le dicen, me atreví a adentrarme en aquella zona prohibida con un amigo para acortar camino rumbo a la casa de La Portuguesa, que se trataba de una juguetería que vendía entre otros cachivaches maquetas de barcos, vehículos y aviones, así como soldaditos. Mi amigo y yo estábamos éramos muy aficionados a los de Airfix, los de escala 32.
Creo que los dos estábamos bastante nerviosos cuando atravesamos la calle, nervios que se acrecentaron al meternos en uno de los callejones donde las señoras buscaban clientes sentadas en sillas frente a la entrada de aquellos caserones que hoy se caen a pedazos. Recuerdo ver a un lagarto ahorcado en un cable que atravesaba el callejón de lado a lado y que aquella imagen fue lo más violento que vi en nuestro deambular por una geografía en la que –así se nos había inculcado– no debían de pasear los niños, ni siquiera dos indocumentados adolescentes como éramos nosotros.
El caso es que siempre me ha intrigado esa calle, y otras calles que vivieron al margen del resto de la ciudad porque allí se hacían cosas feas (pagar por sexo sería una de ellas). Por ejemplo, el solar donde estaba situado TEA Tenerife Espacio de las Artes fue un barrio de chabolas y en alguna de ellas se practicaba el oficio más viejo del mundo. Por los alrededores del Mercado de Nuestra Señora de África esperaban a sus clientes por la noche los travestís así como en el García Sanabria, donde en la actualidad un cartel recuerda que en sus jardines muchos lograron desafiar a la autoridad de aquel entonces. Este cartel me dio la idea de proponer lo mismo, un cartel que recordara a las señoras y señoritas que vendieron su cuerpo en Miraflores. Muchas de ellas fueron madres solteras, mujeres que habían llegado a la isla con una mano delante y otra atrás.
Otros espacios donde por negocio, poderoso caballero es don dinero, se hizo sexo o se fantaseaba con el sexo de pago son los cabaret que estaban desperdigados por zonas cercanas a la capital tinerfeña pero siempre manteniendo una discreta distancia, así como la ya legendaria Casa la Húngara, que mira que tiene nombre literario, y que por mucho que me explican no sé donde ubicarla. He intentado además conocer la razón de por qué se llama o llamaba así, y las respuestas no me han convencido demasiado hasta la fecha.
Al margen de grupos que apostaron por cultivar una literatura poco apegada a la tierra, los años 50 contaron también con varios autores que se preocuparon por narrar la realidad de su tiempo. No se escribe sobre Miraflores pero sí del ambiente que se respiraba por los alrededores del Mercado de Nuestra Señora de África en Buscadores de agua, de Juan Farias. Mismo tema, el agua, y prácticamente los mismos años, los 50, recrean los ambientes de Guad, una de las mejores novelas canarias de todos los tiempos escrita por Alfonso García Ramos, y si bien no está centrada sí aparece la calle de Miraflores en un buen número de páginas de un título ya de culto en la literatura escrita en Canarias, La ciudad tiene otra cara, de Luis Gálvez Monreal (Goya Ediciones, 1955), una novela que sigue siendo desconocida y el retrato (con apuntes dickensianos) de dos hermanos indigentes que se buscan la vida por las calles de un Santa Cruz de Tenerife que, efectivamente, tiene otra cara en este fantástico relato que pide a gritos su reedición.
“Sus caserones tienen los bajos ocupados por tabernas y cafés, llenos de un público heterogéneo y pintoresco. Las habitaciones altas albergan la industria del placer barato. Desde que oscurece, comienza en la calleja y sus aledaños una intensa animación. Se escuchan canciones de todas las latitudes; se goza al estilo de todas las razas, y se discute en todos los idiomas. Tiene la calle bullicio de aquelarre y rumor de colmena, y el hervidero de la gente se distingue, a trechos, por los prismas de luz que arrojan las ventanas o por los conos que bajan de las mortecinas bombillas del alumbrado público”.
Ambientada entre los años 50 y principio de los 60, el arco de una década, el escritor y periodista tinerfeño Fernando Delgado describe con pericia la doble moral de la sociedad de la capital tinerfeña en Ciertas personas. El autor ofrece un retrato realista y a la vez crítico de una ciudad que parece que nada a la deriva. Indiferente a su pasado y presente. La novela no se desarrolla en la calle de Miraflores de aquellos años sino en otras vías que por aquel entonces acogían también las llamadas casas de tapadillo y bares, que el escritor recrea en La Barra, donde los clientes acuden para negociar un rato de sexo previo pago.
“- ¿Tú querías ser puta, Lotera, o te hicieron una desgraciada?
– Ya de chiquita jugaba a puta, mi niño. Mi padre se asustó cuando nací y ya me vio el morro de puta que tenía. Pero ¿qué otra cosa podía ser yo? ‘Aurora, al colegio’, me decían. ‘Al colegio irá la puta de tu madre’, les contestaba. Me ponían morada el culo y lloraba por llorar. Desde entonces creo que ya me gustaba una paliza” (Ciertas personas, Alfaguara, 1989).
La calle de Miraflores sí que aparece en las memorias de infancia y de juventud de Fernando Delgado, De la radio a las letras, ya que por aquel entonces el periodista y escritor vivía en una casa muy próxima a la calle de Miraflores.
“Era mi calle una calle céntrica y principal de la ciudad, pero muy vecina a un barrio de mujeres de la vida, –jamás nos dejaban decir putas, naturalmente– y los niños de la zona éramos advertidos de continuo sobre la prohibición de cruzar la frontera apenas perceptible entre nuestras supuestas calles decentes y aquellas otras tan supuestamente peligrosas”.
Juan José Delgado incluyó en el libro Estantigua un relato titulado, precisamente, Calle de Miraflores, en el que se ofrece una muy literaria descripción del paseo hasta que su protagonista se mete en un bar y allí le suceden un montón de cosas:
“La calzada es de ciudad vieja. Una mala calle de piedras negras que la rasante luz de una luna, encarada monstruosa al fondo, le había robado el color. Bajaba, pasada la media noche, caminando por ese suelo empalidecido. Al lado izquierdo, casas bajas y quietas, sin ruido, como no queriendo participar en la vida ruidosa de más abajo. Se miraba a la derecha y veíase la sombra negra de un barranco; podía sospecharse un puente, con su guarnición de faroles, rompiendo la línea negra lanzado hacia el cercano mar. Del fondo de la calle, luces; viene también un sonido que a veces deja de oírse pero que renace de improviso. La primera casa con vida está bañada con un cartel de luz blanca en el que parpadean las letras rojas de BAR”.
La protagonista de Arraigo incipiente, un cuento que se incluye en Ellas tampoco saben por qué (Idea Ediciones, 2013), de María Gutiérrez, es una prostituta que repasa su vida, una vida en la que no ha tenido demasiada suerte y, al mismo tiempo, se rinde homenaje a una calle que resiste su derribo en pleno corazón de la capital tinerfeña y cuya memoria pide a gritos que la recupere una literatura urbana que no termina de cuajar en esta isla y en esta ciudad que parece abandonada de la mano de los dioses.
“Cuando la conocí todavía ejercía. Era una provocadora a la que le gustaba echarse los güisquis en una boca salpicada de dientes de oro y llena de palabras mientras los hombres la miraban, aunque nunca la vi con ninguno en particular. Me encantaba contemplarla, me provocaba una satisfacción que por aquella época no entendía, una curiosidad que se extendía a todo su entorno, tan fascinante me resultaba; por lo que me contrariaba que mi padre y los demás se la comieran con los ojos y fueran criticando más tarde el lenguaje soez del que hacía gala y otros descaros suyos.”
El periodista Francisco Pimentel no describe Miraflores y calles adyacentes en su Santa Cruz La Nuit (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 1984) pero sí otras de esas calles (antigua de Malteses, apunta en su crónica fechada el domingo 30 de junio de 1957) en la marinera capital de la isla que se prestó al relajo y a la fiesta:
“Esta es una calle olorosa a fritangas, tabacos, cervezas, mujeres, y con los líos de vez en cuando.
Calle de marineros borrachos que han vendido lo que llevan puesto, para seguir la tournée, y que han tenido que ir a bordo en calzoncillos.
Calle de pasodobles o de tangazo arrabalero, en la noche caliente de neón parece un pedazo de Cádiz o algo de Gibraltar, pero no le demos parientes, quién sabe si más pobres, o extraños por lo menos, aunque ella misma los devore, chillona sirena de percal y perfume barato”.
Antonio Bermejo, el escritor outsider del grupo fetasiano, dejó un legado literario bastante escaso, aunque lo que se conserva, un puñado de cuentos, no deje de resultar potente y una literatura que crece, por marginal, con el paso de los años. En La fiesta, uno de los relatos que se incluye en el libro Balada del café pobre, el escritor describe el encuentro de un señor con una señora de la noche:
“- ¿Me das fuego?
A la luz de la cerilla se abrió una cara bonita, con ojos jóvenes y piel ajada, que miró no a la lumbre sino a los ojos de él.
- ¿Vienes conmigo, guapo?
Salió de la sombra, la luz del faro próximo le permitió ver su cuerpo, en el cual se empezaba a insinuar abultamiento triste de la maternidad. Ella se dio cuenta de lo que él había observado y rio triste, con ese renunciamiento que la mujer perdida expresa cuando hace referencia a su falta”.
A las afueras de la capital de la isla de Tenerife, se situaban los cabarés que, aún recuerdo en mi infancia, se me enseñó a que pensara de ellos que eran algo así como lo más próximo al infierno que se podía pisar en la tierra. El escritor Luis Alemany, en su ya legendaria novela Los puercos de Circe (Taller Ediciones JB, 1973), comienza esta particular singladura por ese Santa Cruz que tiene no una sino varias caras, al situar a los personajes en uno de estos antros donde de amanecida, los golfos de la noche se reunían para apurar la arrancadilla.
“Pero a José Luis le gusta hacer las cosas bien, y a José Luis le parece que una noche de juerga sin haber ido a Casa Felisa de amanecida a comer unos bistecs con una furcia, y sin haber tocado en la puerta del callejón como de escondidas, como si fueran conspiradores de opereta, no sería una noche de juerga total y redonda. En el fondo José Luis sigue siendo bastante infantil”.
Esta previsto que Baile del Sol publique en noviembre La tuerta, una novela de María del Mar Rodríguez que se desarrolla en la calle de Miraflores entre 1946 y 1947. Con su anterior novela, La prestamista (2020) se reveló como una escritora con notable pulso narrativo, que sabe sumergir al lector en lo que cuenta.
Y siendo conscientes que se nos escapa algún título pero no demasiados, se reseña aunque no se trate de ficción un libro que apareció a finales de los años 70 y que formó parte de una colección que proponía lo mismo en otros lugares de España: Guía secreta de Canarias (Sedmay Ediciones, 1979), escrita por los escritores J.J. Armas Marcelo (Gran Canaria) y Luis Alemany (Tenerife).
En la parte dedicada a Santa Cruz, Alemany explica que este tipo de actividades se concentró en la capital tinerfeña en las zonas portuarias o marginales pero que su centro “fue la parte baja de la calle Miraflores, donde aún se forman largas y pacientes colas, a pesar de las presiones (al parecer más del orden inmobiliario que ético) que han conseguido iniciar la demolición de algunas de las viejas casas en la que abren sus puertas bares y ‘pensiones’, desplazando estas retozonas actividades a los modernos barrios de expansión, en cuyos pisos aparecen de cuando en cuando talleres de costura, a los que cualquiera puede ir a que le tomen la medida, si conoce previamente la contraseña”.
Con o sin ella, y nos referimos a la contraseña, el fragmento que hemos entresacado de esta Guía secreta de Canarias parece que se anticipó en el tiempo al estado actual en el que se encuentra una calle, y aledaños, que como los galos de las historietas de Astérix resisten en un espacio cada vez más reducido, la acometida de una ciudad que en su plan por remodelar una zona que, guste o disguste, forma parte del pasado santacrucero. Solo lamento desconocer las miles de historias que en aquellos edificios, los que han sobrevivido son un pálido reflejo de lo que fueron, y en aquellos bares y cafeterías, se cocinó porque la vida nocturna de la ciudad se desarrollaba en gran parte en este lugar que merece, cuando ya no quede rastro de su pasado salvo una o dos casas que se salven por su valor patrimonial, una placa en que se recuerde que allí trabajaron por necesidad hombres y mujeres, mujeres y hombres a los que el resto de la sociedad condenó y marginó como si fueran apestados, gente que vivía en la cara B de la ciudad.
Saludos, una calle casi de leyenda, desde este lado del ordenador


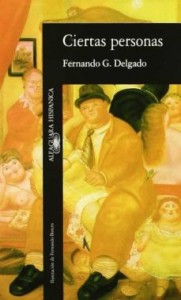

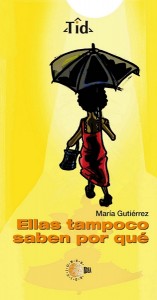
Octubre 11th, 2022 at 14:56
Excelente relato. Me despertó la nostalgia. De niño, cuando estudiaba en el Tinerfeño Balear, íba con un compañero de clase cuya madre trabajaba en un bar con puerta de saloon, y la calle a mis ojos de entonces era alegre, bullanguera, llena de movimiento vital. Recuerdo a F que me hacía gestos burlones obscenos pero a mí la que me gustaba era una francesa (se llamaba Barbara) y reuní quinientas pesetas para conocerla más a fondo. Recuerdo a Barrera Corpas cortejando a la sombra de un árbol y la maestría de los trileros que escondían la bolita en una uña y así no había quien acertara a encontrarla debajo de la chapa, y los marineros y algunas peleas. Más tarde, ya en el instituto, hice un trabajo sociológico basado en el trabajo de las señoras de esa calle. Leston (creo que lo llamaban así), un intelectual bohemio, me ayudó a entrevistar a varias mujeres. No recuerdo que hubiera en ellas ninguna amargura, probablemente no quisieron hacerme partícipes de sus oscuridades. Y recuerdo con especial cariño a Venanceo (algunos escriben Benanceo) que me dictaba sus sonetos y coplas que yo copiaba en un cuaderno del colegio, lamentablemente hoy desaparecido. Uno se titulaba Soneto a los pelos del coño de la hija de Franco. Estábamos en pleno franquismo, ya sin los horrores de la posguerra, y allí recibían visitas médicas con cierta frecuencia. En fin, nostalgia, vete, no me fastidies.
Octubre 11th, 2022 at 20:19
Muchas gracias por tu texto, vale un Potosí