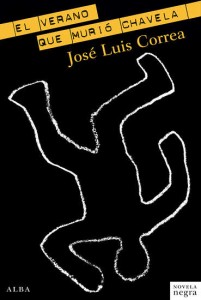El verano que murió Chavela Vargas, una novela de José Luis Correa
“Nadie dijo que vivir fuera fácil. A la vida hay que aferrarse con ambas manos aunque estén llagados por las cadenas. La vida hay que echársela a la espalda aunque atormenten las abrasiones. A la vida hay que mirarla de frente aunque escuezan los ojos”.
(El verano que murió Chavela Vargas, José Luis Correa. Colección Novela negra. Alba Editorial)
El verano que murió Chavela Vargas es la séptima, y por el momento, última entrega que el escritor José Luis Correa dedica a Ricardo Blanco, personaje que junto a Eladio Monroy (Alexis Ravelo); Mat Fernández (Javier Hernández Velázquez); Jeque (Jaime Mir) y José García Gago (Antonio Lozano), forma de momento el quinteto de investigadores de la novela negra que se escribe y desarrolla en Canarias.
El más longevo de todos ellos (por número de entregas) es Ricardo Blanco. Siete novela dan un universo literario que tiene vida propia. Siete libros que muestran la evolución de un personaje cuyos casos tienen como epicentro la capital grancanaria. Una geografía urbana en la que se mueve como pez en el agua.
Para el iniciado, leer una nueva entrega supone adentrarse en un mundo conocido aunque al margen de las tramas policiales que alambica y los personajes secundarios que transitan por los alrededores de su detective privado, me quedo con momentos.
Si en invierno transcurre Blue Christmas, el estío –ya lo anuncia el título– es la estación en la que se desarrolla El verano que murió Chavela Vargas con un Ricardo Blanco cuyo carácter se ha vuelto más resignado y existencialista.
¿La razón?
La razón es que el personaje no termina por asimilar la muerte de un personaje vital en su educación sentimental: su abuelo Colacho.
Un hombre de otro tiempo, moldeado con otra pasta y que más que maestro es el mentor de Blanco. Un tipo, el Blanco, que narra en primera persona –con fragmentos en tercera, cuando la voz deja de ser la suya– un nuevo caso por resolver. En esta ocasión con bosnios y serbios como protagonistas. Venganzas que se arrastran del conflicto que desarticuló la antigua Yugoslavia.
Sin embargo, digo, si hay algo que me desconcierta de las novelas de Blanco no es, precisamente el caso que tiene que resolver sino la mirada, más irónica que cínica, con la que observa su alrededor.
Un alrededor que se desmorona por los efectos de la crisis, de la regresión al que está siendo sometido el mercado laboral que ahora divide la sociedad entre los esclavos que trabajan y los esclavos que han quedado en paro.
“Y es que los cabrones que manejan los hilos son buenos en lo suyo. Juegan a un juego perverso, obsceno, cruel. Y lo juegan con mañas de tahúr. Primero te putean para luego, no contentos, hacerte sentir culpable por dejarte putear. Culpable e insolidario. ¿Acaso no tienes trabajo? Entonces estás mejor que cinco millones de españolitos. ¿De qué coño te quejas? Ah. ¿Qué te quejas de cobrar cada vez menos y trabajar cada día más? Aaaamigo, en la cola del paro hace más frío. ¿Qué te quejas de que los directores de las empresas siguen envainándose beneficios? Pibe, haber nacido rico, conde de la Vega Grande solo hay uno. ¿Qué te quejas de que siempre pagan los mismos? Colega, hazte a la idea de que estamos en guerra: las guerras las pagan los que la pierden y tú tienes una cara de perdedor que tira de culo”.
La novela, como otras de Blanco, se lee de un tirón.
Pero más que por seguir el caso –una trama policiaca que como toda trama policiaca está repleta de ratoneras– me interesa por la descripción de ambientes, situaciones y personajes que hacen de secundarios más allá de los secudarios habituales.
Uno de los más interesantes, Pancho Viera, es un alcohólico rehabilitado y médico de profesión al que cita de pasada en la página 39 pero que adquiere peso en la segunda mitad de la novela. Y al que presenta de la siguiente manera:
“Pacho Viera era un insomne convicto y confeso. Seguía igual de coñón y malhablado. Eso sí, el humor se le había descompuesto algo por culpa de la bebida. ¿Aún se cogía aquellas chispas monumentales que lo dejaban baldado media semana? No, coño. Qué más quisiera él. Todo lo contrario. Ya no bebía ni gota de manera que nada tenía ya puñetera gracia”.
Viera tiene conseguido aliento beodo fordiano, solo que trasplantado a una isla, como es la de Gran Canaria, donde la derrota épica es punto y final. Sobria indiferencia. Me quedo con ganas de saber más cosas de este perdedor ahora regenerado de sus vicios.
Lo veo como uno de esos tipos con los que me tropiezo en mi vida diaria. Una vida diaria que es otra forma de hacer ficción aunque no se escriba.
No sé que le va a deparar el destino a Ricardo Blanco, pero está claro que el personaje está envejeciendo, hay que esperar ahora a que lo haga como un buen vino. Así lo dicen los cursis.
En principio, parece que Correa está empeñado en que su protagonista supere de una vez la muerte de Colacho, por lo que en El verano que murió Chavela Vargas se preocupa por estabilizar su desordenada vida emocional y arroparlo con el aprecio de su amante y amigos.
Llega de hecho al caso por casualidad, cuando la esposa del inspector Álvarez –ella sabrá sus razones– habla sobre el mismo con el objeto de despertar su olfato de sabueso.
Espero con interés nuevas entregas de Blanco, pero me gustaría leer una novela del escritor abordando el género sin las señas de identidad de su investigador, un personaje que ya está instalado, pero que carece de voz ronca. De hecho, se escora más hacia la línea clara, no blanda, del costumbrismo negrocriminal que cultivó Simenon en las novelas que escribió sobre su inmortal comisario Maigret.
José Correa es un escritor, y él no se cansa de repetirlo en entrevistas, que llegó al género que lo ha ubicado en el mapa de las letras negrocriminales españolas por casualidad.
Ricardo Blanco es fruto así de un desafío que nació con tinta de divertimento: ¿sería capaz de escribir algo con las claves de la novela y el cine negro clásico con acento netamente canario?
José Luis Correa –como los autores anteriormente mencionados, y a los que sumo a Carlos Álvarez (imprescindible Si le digo le engaño); Tomás Felipe (imprescindible su renovadora excentricidad Pasa la tormenta) y esa fabulosa rareza que es Top Less de José Santiesteban– es capaz de reivindicar la ciudad de provincias que habita como espacio literario.
Un espacio literario libre de prejuicios y creíble.
Y no es fácil convencer a un lector agrietado y con demasiadas y quijotescas lecturas negrocriminales encima… También tan necesitado de entender que no está solo en el mundo.
¿Una tontería?
A mi no me lo parece cuando me reencuentro con Ricardo Blanco.
(*) Este su blog El Escobillón agradece el gesto de Javier Hernández Velázquez por haber hecho posible el post.
Saludos, Fuerte Álamo, desde este lado del ordenador.