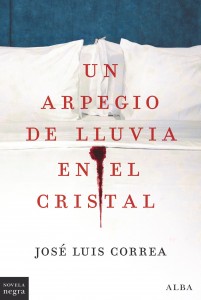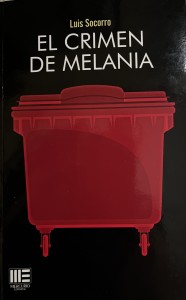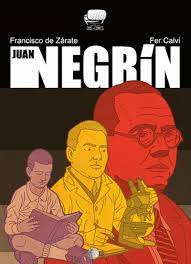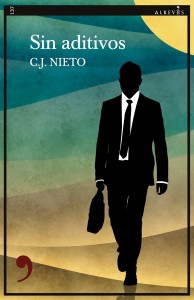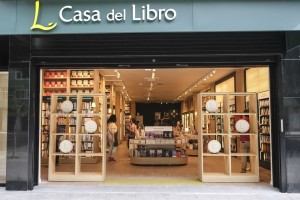Un arpegio de lluvia en el cristal, una novela de José Luis Correa
Lunes, Febrero 19th, 2024Catorce son ya las novelas que José Luis Correa ha dedicado a Ricardo Blanco, su peculiar investigador privado que se mueve como pez en el agua por las calles de la capital grancanaria. El personaje apareció por primera vez hace ya unos años en la novela Quince días de noviembre y desde entonces y hasta llegar a esta Un arpegio de lluvia en el cristal (Alba, 2024) ha llovido lo que se dice mucho.
Más allá del caso que le toca resolver, en esta novela el asesinato de una pareja de homosexuales, lo más interesante del ciclo literario protagonizado por Blanco son las escenas cotidianas que vive el personaje y la aparición de los coprotagonistas de la serie, todos ellos personajes que han ido evolucionando desde que aparecieron en títulos anteriores para servir de apoyo al detective. En ésta, sin embargo, llama la atención que José Correa, su creador, haya decidido dejar a su detective privado más solo, que no aislado, así que el contrapeso que representaban “los amigos” de Blanco no resulta tan insistente como sí pasó en otros libros de la saga.
Las novelas, siguiendo una tradición que institucionalizó Dashiell Hammett, están narradas en primera persona y la forma de expresarse así como los giros abundantes en floridos canarismos son muy comunes en estas historias donde, ya digo, más que despertar la atención por lo que se investiga y cómo se investiga, lo atractivo es observar la manera en la que se desenvuelve su protagonista mientras descubrimos a través de sus ojos la capital grancanaria.
Esta novela, que quizá sea de las más literarias de la serie, y se dice literaria no porque José Correa haya hecho un esfuerzo por cuidar el estilo ni proponer juegos metaliterarios sino más bien porque el pequeño y a veces asfixiante mundillo literario grancanario adquiere un especial protagonismo en el relato al conocerse que uno de los miembros de la pareja además de su trabajo también era escritor.
Esta circunstancia da lugar para que Correa a través de Blanco ofrezca un retrato si no certero sí que preciso sobre una realidad que también tiene sus hedores. Hedores que provoca el hecho de vivir en sociedades tan aisladas (pese a Internet y todo ese folclore) como son las insulares. Lo que no termino de entender, aunque se usa claramente como una metáfora es el título de esta nueva aventura más que investigación de Ricardo Blanco, ese Un arpegio de lluvia en el cristal que si bien tiene hondas resonancias poéticas no termino de encontrarle sentido a una obra total como es esta novela, una más de la saga Blanco y por lo tanto otro título al que los seguidores de este peculiar investigador privado tiene, lo que explica por otro lado que ya sean catorce (y se dice pronto, catorce) las novelas en las que ha aparecido hasta la fecha y todo hace indicar que nos lo volveremos a encontrar el próximo año porque José Correa y su creación son de los que nos recuerdan que están ahí año tras año.
Un arpegio de lluvia en el cristal está dedicada a Alexis Ravelo, el escritor grancanario también especializado en novela negra y criminal que nos dejó a finales de enero de 2023. Un justo homenaje al escritor y al amigo ausente, autor, también de un personaje fijo que apareció en seis de sus novelas, Eladio Monroy, que vivía plácidamente en la calle de Murga de la capital grancanaria, calle por donde transita el detective de José Correa en las páginas de Un arpegio de lluvia en el cristal y en el que quise ver asomado a una de sus ventanas al ex jefe de máquinas de barco mercante Monroy, ese tipo con cabeza rasurada y tatuaje con la letra K.
Es una pena, ahora que lo pienso, que José Correa y Alexis Ravelo no escribieran una historia a cuatro manos protagonizada por Blanco y Monroy, dos hombres y un destino cuya fusión hubiera resultado como experimento interesante al menos.
En la serie de Correa la mayor parte de la información la conocemos a través de lo que piensa su protagonista que es quien nos cuenta el caso. Esto hace que no haya demasiados diálogos ya que estos los interpreta nuestro Phillip Marlowe con acento grancanario. Reaparecen personajes de novelas anteriores, como Gervasio Álvarez, policía ya retirado que le echa una mano en sus investigaciones a nuestro ¿héroe? Y Beatriz, la compañera sentimental de nuestro ¿héroe?, que no deja de ser un sentimental. Otros personajes habituales que reaparecen son la sufrida secretaria y ese periodista que pertenece a una raza de reporteros por desgracia en extinción).
Entre las curiosidades que aporta este nuevo título de la saga destacaría en todo caso las líneas que se le dedican a Agustín Blanco, padre de Ricardo, “un hombre que se mamó la guerra sin comérselo ni bebérselo ni entender una vaina por qué estaba luchando”, ya que contamos con información de otro miembro de la familia del protagonista, el otro fue el abuelo Colacho, que desaparece en un de las entregas de la serie.
Un arpegio de lluvia en el cristal aporta alguna que otra novedad pero sigue el curso de los anteriores libros como ese naturalismo descriptivo, la práctica ausencia de violencia pese a que se trate de una novela negra y criminal, y la visión optimista que tiene Ricardo Blanco pese a las desgracias a las que se encuentra novela tras novela e investigación tras investigación.
Saludos, se dijo, desde este lado del ordenador