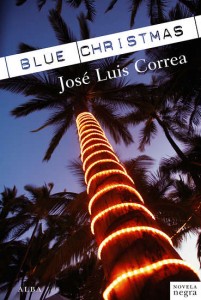Sobrevivir a la isla
Miércoles, Julio 10th, 2013Eran los años de instituto, una época que no tiene nada que ver con la que reflejan las películas y series norteamericanas, aunque algo de ese ardor juvenil se explayaba entre toda aquella tropa que se dividía en cómoda convivencia entre los que practicaban deportes y los que iban de intelectuales en unos tiempos en los que la sombra del General apenas hacía ya sombra porque había pasado a la historia, aunque el ambiente social y político que se respiraba resultaba aún demasiado complicado.
Y ese ambiente se reflejaba en el instituto, el Teobaldo Power para más señas, aunque no recuerdo peleas entre las derechas y las izquierdas pero sí encendidos debates que podían haber llegado a las manos.
Entre café con leche en el Unamuno, un bareto próximo a los institutos, o las tertulias improvisadas que nos montábamos tumbados en el césped de la plaza, los que leían compartían lecturas o bien se empeñaban en ganar prosélitos mientras se citaban títulos y autores que, por aquellos años, no solían enseñarse en clase.
Por un lado estaba la tribu que defendía a Hermann Hesse como el primer autor serio, y encima europeo que, explicaban, les había cambiado la vida.
Se mencionaba así Siddhartha, que siempre me pareció bastante hippy para mis instintos alternativos; Damien y, cómo no, El lobo estepario y Bajo las ruedas. En las filas de los lovecraftianos militábamos un reducido grupo que, náufragos en océanos sin nombre, nos empeñábamos en convencer a los hesseianos de la existencia del Necronomicón.
Luego te topabas con los que solo leían a Marx y su “fantasma recorre Europa”, y los nietzcheanos, quienes agitaban Así habló Zaratustra y El anticristo como si fuera bandera.
En mi grupo, donde siempre fuimos más angloamericanos, apenas nos atrevíamos a levantar la voz ante unos y otros para reivindicar El guardián entre el centeno y El señor de las moscas por temor a que esa pandilla nos respondieran que se trataban de naderías. Algo así como leer a una Enid Blyton que se tomaba en serio cuando yo era más de Los tres investigadores.
Otros autores que tenía que leer a escondida cuando llegaba al instituto era Ray Bradbury, y a Erich Maria Remarque, de quien adquirí su Sin novedad en el frente un Día del Libro organizado en el mismo instituto, y título que me cambió la vida. No he vuelto a leerlo otra vez, como no he vuelto a leer Guardián entre el centeno porque sé que la dicha ya no será la misma.
Un amigo me prestó un día y por aquellas mismas fechas una novela que, vino a decirme, es como la de Salinger pero en español. Se llamaba Edad prohibida, de Torcuato Luca de Tena, pero debo de confesar que a mi ese libro no consiguió abrirme ninguna puerta de la percepción, como tampoco las novelas de un autor por aquel entonces muy conocido, J. L. Martín Vigil, que le encantaba a una chica que por aquel entonces me atraía bastante.
Mucho más tarde se puso de moda leer a los sudamericanos.
Gracias a otra mano generosa pude así descubrir Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez que era el libro que estaba en boca de todos, aunque yo prefería los cuentos de Borges y Cortázar. Rayuela, de la que ahora se cumple no sé cuantos años, pues sí pero no. Entre sus novelas me quedo con Los premios…
Hubo más escritores sudamericanos, pero no llegué a ellos hasta mucho tiempo después creo que movido más por el rechazo en aquel entonces a lo que presumía no era otra cosa que una moda.
Moda fueron en aquellos tiempos El principito y Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Puedo entender sentimentalmente el éxito del relato de Saint-Exupéry pero no el de Bach, aunque por algún lado de mi librería debe de encontrarse uno de aquellos ejemplares, profusamente ilustrado y cuya notoriedad nunca alcancé a entender por qué.
¿Quizás porque entonces se leía El arte de amar, de Erich From?
La pibada que leía mientras tanto sacaba sus fanzines artesanales, perdía el tiempo dando la brasa en el kiosco de la Rambla –por aquel entonces aún conocida como del general Franco– y se resistía –era mi caso– a tomarse en serio las novelas y escritores que le recomendaban en clase.
Las novelas que nos mandaban a leer eran, entre otras, fragmentos de Don Quijote de La Mancha, y El árbol de la ciencia y Zalacaín el aventurero, de Pío Baroja; Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán y San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno porque en mi clase, al menos, siempre llegábamos a fin de curso hasta la generación del 98. Y si no…
En cierta ocasión me quejé amargamente a un escritor veterano que despreciara imprudentemente a Ramón J. Sender al serme impuesto obligatoriamente porque tocaba en examen La tesis de Nancy y la más entretenida Réquiem por un campesino español.
- ¿Por qué no incluyeron El bandido adolescente?- pregunté al escritor que tomaba un güisqui en vaso corto en la barra del Metro.
El escritor me miró de reojo y mientras tragaba una generosa ración de centeno destilado contestó:
- ¿Crees realmente que así lo hubieras descubierto?
Y la verdad es que no.
Probablemente lo hubiera leído a toda pastilla horas antes del examen.
Llegué más tarde a Sender porque tenía que llegar a Sender.
Todo esto que cuento es fruto del recuerdo. Aunque más que recuerdo se traten de sensaciones de recuerdo. De fragmentos de experiencias que me mostraron otro camino. Otra forma de ver las cosas.
Faltan muchos más libros. Como El señor de los anillos, de Tolkien, pero desembarqué en Tolkien por culpa de la película de dibujos animados y quería saber como terminaba la historia. No fui, en este aspecto, un tolkenmaníaco destacado. Por aquel entonces lo mío iba sobre criaturas innombrables a lo Lovecraft. Y sobre todo Stevenson, el escritor que me enseñó por primera vez la magia de leer gracias a La isla del tesoro; y Daniel Defoe, quien con su Robinson Crusoe me enseñó que es posible sobrevivir a la isla.
Aún estando solo.
En cuanto a literatura canaria, el único eco que nos llegaba era Mararía, de Rafael Arozarena, novela que, efectivamente, me obligaron a leer en el Instituto.Ya fuera y en sus alrededores, me llegó clandestinamente Crimen, de Agustín Espinisa. Y tarde, mucho más tarde, iniciado ya en los senderos de la novela negra, conocí a poetas y escritores canarios, una pandilla que se reunía para hacer tertulia en una tasca canaria.
Pero esa es otra historia.
Han pasado los años. Pero a veces tengo la sensación de que todo sigue como antes.
Que nada ha cambiado, en especial el nauseabundo olor que los gases de la Refinería dejan flotando en el aire de esta ciudad de provincias en la que vivo.
Mi mirada hacia atrás no está lastrada por el peso de la nostalgia sino por un ligero encogimiento de hombros.
Lo mejor, eso lo sé ahora, está siempre por descubrir.
Saludos, se nos fue Concha García Campoy, desde este lado del ordenador.