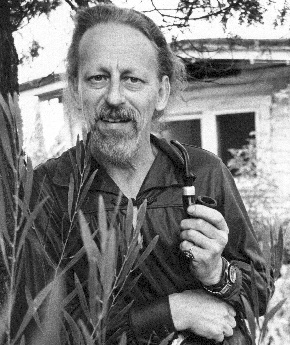Resulta curioso como cambia uno con la edad. Cuando era pequeño no me gustaban los macarrones ni el gazpacho, platos que años más tarde se convertirían en indispensables en mi irregular dieta alimenticia. Detestaba, además, el olor de los cigarrillos hasta que un día y en un bar (¿dónde si no?) un amigo me enseñó lo fácil que era caer en las redes del vicio tragando, sencillamente, el humo. Me encantaban entonces las películas de la Toho sobre Godzilla y demás familia de monstruos japoneses hasta que un día, llevando ya pantalones largos y mientras veía una de ellas, me pregunté ¿cómo diablos te podía haber gustado eso? Afortunadamente con el paso de los años recobré mi ingenuo ojo infantil, por lo que he vuelto a disfrutar con las andanzas de aquel monstruo verde aplastando película sí película película no a la ciudad de Tokio.
Con los musicales siempre he mantenido una curiosa relación de amor y odio que no se me quita de la cabeza. No recuerdo, sin embargo, que me aburriera viendo las películas de Fred Astaire (en mayo pasado se cumplió el 110 aniversario de su nacimiento) y Ginger Rogers, y más tarde obras redondas del género como Cantando bajo la lluvia o Un americano en París, de Stanley Donen y Gene Kelly y Vincente Minelli, respectivamente, títulos que ocupan lugar en mi extraña –por kafkiana– deuvedeteca. Confieso que eso nunca me pasó con Siete novias para siete hermanos, película que por mucho que insistí en aquellas no tan inolvidables sesiones de cine a las 4, logró lo que parecía imposible, que me quedara dormido. Así que no sé muy bien cómo termina. Hay fragmentos de su celuloide que parpadean en mi memoria, pero por mucho que me esfuerzo no acabo por centrarlo y eso que, probablemente, la tuve que ver más de una vez.
Ahora que al género musical le pasa como al del oeste porque no termina de cuajar en esta postmoderneces que vivimos pese a que se haya colado sin tanta discreción en el corazón de los más jóvenes a través de marcianadas como High School y de tanto en tanto en las de dibujos animados de Walt Disney, debo de confesar que uno de los momentos más cargantes como espectador cinematográfico se producía cuando en aquellas tragedias animadas disfrazadas de ingenuo relato infantil por el demoníaco tío Walt los protagonistas se ponían… a cantar. Lo mismo me ocurría cuando en las comedias de los hermanos Marx, Harpo o Chico descubrían un arpa o un piano y le daban a las cuerdas o a las teclas. Y eso pese a que siendo un niño el mejor que me caía de los tres era Harpo, o el mudito como le llamábamos. Tuvo que pasar un tiempo para que me riera de las salvajes salidas de Groucho, y más pero mucho más tiempo del inclasificable apoyo humorístico que le prestaba su hermano Chico-lini.
Siendo todavía un zagal, y en una de mis primeras salidas al cine solo que es algo así como el recuerdo de tu primer amor, me metí en el Cinema Victoria a ver El mago de Oz, de Victor Fleming y con Judy Garland haciendo de la pequeña Dorothy (¿les suena lo de golpea tus talones juntos y repite las palabras: “Se está mejor en casa que en ningún sitio”?).
Allí estaba en aquel cine que parecía un garaje (de hecho terminó convirtiéndose en eso: un garaje) cuando se apagan las luces. Y entonces siento como la rabia reprimida sube por el estómago hasta mi boca cuando descubro que la película es… es… es ¡¡¡¡en blanco y negro!!!! Y ver una película en aquellos días donde la tele sólo te ofrecía blanco y negro sonaba a estafa cuando te metías en un cine porque ahí sí que se exhibía en poderosos y cinematográficos colores. Claro que más tarde me di cuenta de lo contrario, el día en que la tele sólo era en colores relegando el blanco y negro “al cine antiguo”.
Pero en fin, que se me pongan en situación. Ahí está el crío que ha salido por primera vez solo al cine, expulsando humo por la cabeza mientras resignado devora la clásica historia de la pobre Dorothy y su perrito Totó a los que arrastra un tornado hasta el mundo de Oz y ¡oh, sorpresa! aquel universo recreado en estudio es a todo COLOR.
A partir de ese día El mago de Oz es en uno de mis títulos de cabecera. Y eso que se trataba de un… musical. Pero tenía de todo un poco: un hombre de paja, un león y otro de hojalata; una bruja más fea que el Picio y el inquietante OZ que resulta que es… No, no voy a revelarles el secreto si no han visto la película. Eso sí, que conste que desde entonces Over the raimbow se ha convertido en uno de mis himnos particulares. Canción que no me canso de tararear. Pase lo que pase. Me aplasten o no me aplasten. Sé mientras la tarareo que en algún lugar encontraré el camino de las baldosas amarillas…
Les contaba todo esto porque en esta rara relación que mantengo con los musicales norteamericanos, cuando antaño me aterraba que tras una conversación el chico y la chica protagonista se pusieran a cantar como si nada, con el paso del tiempo ese efecto es el que últimamente me cautiva más en estas películas.
Me imagino así paseando por las calles de la polvorienta Santa Cruz y subiéndome a los bancos de la rambla, viajando en el tranvía o recorriendo la avenida de Anaga o atravesando el Mercado cantando como un descocido. Y que la gente se pone a cantar conmigo.
No negarán que tiene algo de fantástico y si lo piensan casi de ciencia ficción. Lo escribo por lo de una presunta invasión extraterrestre que lanza un rayo sobre nuestro planeta para que dejemos por unos instantes de pensar en nosotros mismos entregándonos al mágico y placentero disfrute de cantar. Aunque sea mal.
La realidad, obviamente, no permite estas grandezas. Aunque para estimular la producción en algunas empresas están obligando últimamente a sus trabajadores a bailar mientras el público pasea por sus instalaciones. Pero no es lo mismo. No parece verdad porque es un baile impuesto. Otra manera que tienen los empresarios de humillar a sus obreros: “haced el ganso por cuatro euros porque si no: a la puta calle”. Todo lo contrario de un musical donde el chico es capaz de cantar bajo la lluvia porque está tontamente enamorado.
En fin, en estas idioteces es en las que piensa uno para no echarse a llorar todos los días.
Saludos, a lo supercalifrístico espialidoso, desde este lado del ordenador.