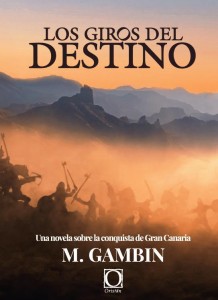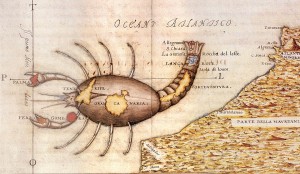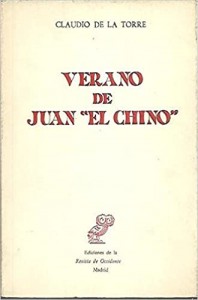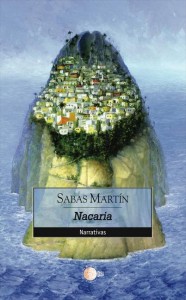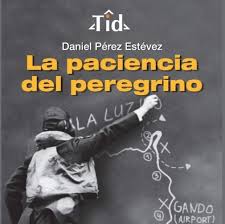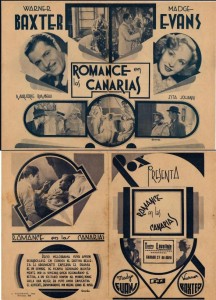Ana Salamanca: “La historia es como es y por eso hay que leerla desde el punto de vista de su momento”
Martes, Agosto 13th, 2024Primero explicar que Ana Salamanca es un pseudónimo ya que detrás del nombre se encuentra Ana García, profesora de Lengua y Literatura del Instituto José Arencibia Gil, en Telde (Gran Canaria). Nacida en Salamanca, de ahí el apellido de su sobrenombre artístico, Ana lleva la mitad de su vida residiendo en Canarias. Primero en Lanzarote, donde ejerció como periodista y ahora trabajando en el segundo municipio más poblado de Gran Canaria. Isla hay mucha en Los últimos guanches, novela por la que obtuvo el primer premio del XIII Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, dotado con 20.000 euros y reconocimiento que recogerá a mediados de octubre en el Festival, uno de los más veteranos en su género en España.
El jurado de esta edición estuvo presidido por la escritora Espido Freire, y decidió por unanimidad conceder el premio a Los últimos guanches porque “cuenta con una línea argumental bien definida y que atrapa al lector desde el principio hasta el fin”. Destacó además que se trata de una obra que “nos presenta personajes bien configurados y con grandes dosis de originalidad”, aunque los lectores no lo comprobarán hasta octubre, cuando tras el premio se presente la novela en Úbeda (Jaén), un título en el que los protagonistas son productos de la imaginación de la autora, lo que implica también los personajes que existieron realmente como Beatriz de Bobadilla, señora de Gomera y Hierro y una nativa de la isla de La Palma, Francisca de Gazmira, que sirve a los conquistadores como lengua o traductor.
- ¿Cuál fue el germen de Los últimos guanches?
“Empezó por curiosidad, cuando busqué información sobre la conquista. Leyendo y releyendo, encontré muchos personajes interesantes, algunos de los cuales se quedaron en mi imaginación. Entre otros, sentí mucha curiosidad por el de Beatriz de Bobadilla ya que tiene una mezcla de crueldad y ambición aunque a veces es un personaje muy desgraciado y sufridor y Francisca de Gazmira, natural de La Palma y que sufrió esclavitud y convivió con los conquistadores a los que sirvió como lengua (traductora). En la conquista de Canarias además de las batallas, hubo también convivencia y pactos en los que se intentó llegar a acuerdos con los distintos reinos de cada isla. En este escenario, los conquistadores necesitaban de traductores o lenguas, como los llamaban. Y Gazmira, que lo es, procura que la conquista sea lo menos cruenta para los suyos. Es un personaje que lucha por los derechos de su gente”.
- ¿Existió realmente Francisca de Gazmira?
“Es un personaje real pero no se tiene demasiada información de quién fue. En este sentido, la Gazmira de la novela tiene mucho aderezo de ficción aunque llegó a los tribunales para denunciar la esclavitud a la que se estaba sometiendo a su pueblo”.
- ¿En qué escenarios se desarrolla la novela?
“Gazmira procede de La Palma y Beatriz de Bobadilla acaba casada con el adelantado Alonso Fernández de Lugo que vive en Tenerife y funda La Laguna. Los personajes se encuentran a lo largo de la novela en escenarios distintos como Las Palmas de Gran Canaria cuando Cristóbal Colón hace escala y que es donde Gazmira, como esclava, conoce a los señores de La Gomera. La novela relata momentos de la conquista, cuando se asienta la población en el Real de Las Palmas, y en la que hay mucha acción y se cuentan los sucesivos intentos que hubo por conquistar La Palma y Tenerife que, en la novela, aún quedan por conquistar”.
- La conquista de Canarias es un momento histórico que literariamente se plantea casi siempre con personajes buenos contra malos. ¿Evitó caer en maniqueísmos?
“Hay personajes que no son históricos y otros que sí. David, por ejemplo, es ficticio. Se trata de un joven navegante soñador que se traslada desde Salamanca hasta las islas. Quiere embarcarse con Colón y será aquí donde conocerá y se enamorará de Gazmira. David combate en las batallas de la conquista de Tenerife y La Palma porque es lo que le toca pero sufre cuando ve los desastres de la guerra. Con esto quise decir que a veces juzgamos la historia desde nuestro punto de vista pero que hay que verla por cómo se desarrolló en cada momento. Es verdad que los conquistadores esclavizaron a los guanches pero hubo también esclavos que pelearon en los tribunales de Castilla para obtener su libertad. ¡En el siglo XV! No creo en personajes buenos y malos porque todos tienen sus contradicciones. La historia es como es pero hay que intentar leerla desde el punto de vista de su momento”.
- Uno de los protagonistas, David, es de origen judío.
“Sí, su nombre es David Leví aunque oculta el apellido por otro más castellano. El personaje logró escapar de la expulsión de los judíos de España pero está en peligro porque la península está envuelta ahora en una enloquecida limpieza étnica. David procede de Salamanca, donde coincide con Colón, que busca financiación para su expedición aunque en esa ocasión le responderán que no. David embarca rumbo a Canarias porque es lo más lejos a lo que puede llegar en aquellos días”.
- ¿Por qué cree que sigue siendo tan desconocida la conquista de Canarias en la península?
“En la península y en Canarias. De hecho es una de las cosas que me causaron curiosidad porque viví hace unos años en Texas, Estados Unidos, y cualquier persona conoce por libros o películas la conquista y posterior colonización del oeste así como los combates que mantuvieron con los indios. Fue un choque entre culturas muy fuerte pero eso pasó también en España con Canarias, donde se produce un choque de culturas solo que mucho antes que en Norteamérica y con varios siglos de diferencia y en la que en una ciudad como Salamanca llevaba funcionando la Universidad desde hacía tres siglos. Ahora se obliga en los institutos a estudiar historia de Canarias y los estudiantes parecen que están descubriéndola. Otras generaciones sí que se interesaron y leyeron sobre el asunto pero fue por su cuenta y eso que se trata de un proceso que significó un choque cultural muy fuerte”.
- ¿Cuándo se despierta en usted la curiosidad por leer sobre estos temas?
“La curiosidad se me despertó cuando estaba en Lanzarote ya que al estar rodeada de compañeros con apellidos que me resultaban llamativos, me puse a indagar para conocer cuál era su origen. Y fui descubriendo que las raíces no son tan lejanas. Pasa como con la historia de América porque aquí se cuenta también con documentación escrita de quienes llegaron”.
- ¿Qué documentación fue la que consultó?
“Toda la que pude, como Le Canarien y muchos trabajos publicados que se centran en temas tan específicos como la alimentación de los guanches, su vestimenta, los enterramientos. Hay numerosa documentación histórica especializada y vinculada a la Universidad. Estos trabajos no llegan tanto al público pero sí los que están escritos en formato de ficción”.
- ¿Y cómo le ayudó toda esa documentación para reflejar el mundo de los guanches?
“Intenté rescatar costumbres e incluso algunas palabras. Desde los ritos funerarios a la búsqueda de plantas medicinales, que es como empieza la novela, buscando plantas medicinales”.
- Recoge el premio y presenta la novela a mediados de octubre en el Festival de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. ¿Tiene otras historias guardadas en alguna carpeta del ordenador?
“Hay algo pero no han visto la luz”.
- ¿Y se tratarían también de novelas históricas?
“Lo que más me gusta leer es novela histórica, desde Santiago Posteguillo a Ken Follet porque es un género en el que me siento muy cómoda pero también estoy cómoda con la literatura juvenil, de la que he escrito algo, pero el formato donde mejor estoy es en la novela histórica. Obra publicado tengo un conjunto de relatos que obtuvieron el premio Isaac de Vega, solo que el de aquella edición coincidió con la pandemia así que no hubo acto de entrega. También he ganado algunos certámenes de relato y cuento y una obra de teatro que se estrenó en Valencia”.
- Volvamos a Beatriz de Bobadilla, a quien describen como una mujer cruel y malvada y otros como una adelantada a su tiempo. ¿Cómo es su Beatriz?
“Beatriz vive en un tiempo en el que a la mujer se la casaba por obligación. Es decir, ella no decide con quien contraer matrimonio. Esto pasaba sobre todo en la nobleza y obedecía más a cuestiones de estrategia política. Las mujeres usaban el sexo como un arma para abrir puertas. Era algo que le habían enseñado y es el único recurso que tenían para moverse en aquellos ambientes. Mi Beatriz sufre esa condición, la de mujer en una época en la que tiene que sufrir. Se conoce que estuvo enamorada pero aquella historia no pudo ser. La obligaron entonces a casarse con el señor de La Gomera, Hernán Peraza, y en la novela la vemos cuando llega sin desearlo a las islas Canarias, que entiende como un destierro y desembarca en el fin del mundo conocido y en un archipiélago en el que algunas de las islas aún no han sido conquistadas. Sufre al casarse con un hombre que vive en tierras tan lejanas y que resulta bastante cruel si las crónicas no mienten. Se empodera, sin embargo, cuando su esposo fallece y debe llevar las riendas de ese señorío utilizando todas las herramientas que están a su alcance. Y sí, tiene poder, y el poder entonces era poseer muchas tierras y dinero. Esto la hace más independiente. Entiendo a Beatriz, la han utilizado en cierta forma y ella los utiliza ahora. En cierto sentido, es una víctima de su época aunque la historia la dibuja como una mujer muy cruel pero se ignora que fue su propia historia quien la hizo así”.
- ¿Hubo algún capítulo complicado?
“Diría que no, que la novela fluyó bastante bien. Me permití, eso sí, algunas licencias como reducir a dos años lo que sucedió en diez, pero lo hice así para no transmitir la lentitud que a veces tienen los procesos históricos”.
- ¿Hay algún capítulo concreto de la conquista que le resulte especialmente llamativo?
“Que esté recogido en el libro la conquista de las dos últimas islas, La Palma y Tenerife, porque es el momento en el que conquistadores y naturales aprenden a convivir. Las Palmas de Gran Canaria es un germen de ciudad al estilo castellano mientras que en Tenerife los guanches están a sus anchas. Lo que más me llama la atención de todo este proceso es la combinación de miedo y convivencia que mantienen unos con otros”.
- Antes mencionaba una de las licencias que se ha permitido en la novela. ¿Hay más?
“Los personajes como Beatriz de Bobadilla tienen base histórica, base que le achaca amoríos con Cristóbal Colón pero no creo que quede constancia de los secretos de alcoba en la vida real. Las conversaciones que mantienen los personajes históricos y los que no lo son, son de mi invención pero la base no deja de ser histórica”.
- ¿En Los últimos guanches aparecen otros personajes históricos?
“Aparecen los menceyes guanches en algunos episodios y se cuenta cómo Tanausú, uno de los señores de La Palma, se dejó morir en el barco que lo trasladaba preso a la península. Estos momentos están narrados a través del punto de vista de los personajes principales de la novela. En este caso, a través de Gazmira”.
- ¿Leyó mientras escribía la historia alguna novela relacionada con la conquista de Canarias?
“No me gusta mucho leer novelas que traten sobre lo que estoy escribiendo para que no contaminen mi visión. Prefiero leer historia. El escritor se toma el permiso de dar la visión que quiere de ese personaje por eso no me gusta ver películas ni leer novelas cuando decido cómo serán los personajes y la acción. Me parece más honrado. Así que si presento a Beatriz como una mujer cruel es cosa mía, no de ella”.
- ¿Trabaja en alguna nueva novela?
“Tengo aparcada una novela histórica con algún episodio que transcurre en las islas Canarias que me llama poderosamente la atención y que tiene que ver con la conexión con América. Viví en Texas y estuve en San Antonio, que fue fundada por canarios. En el Álamo los apellidos de los norteamericanos que murieron defendiendo la misión son canarios aunque la novela que escribo ahora no tiene nada que ver. Es una historia sobre la Guerra Civil que saqué de las que me contaba mi abuela”.
- ¿Autores de cabecera?
“Desde mi más tierna infancia las novelas de Celia escritas por Elena Fortún ya que fueron mis primeras lecturas y libros que aún conservo en la casa de mi madre. Los recuerdo todos pero en especial uno en el que Celia quiere ser escritora lo que me dio la idea de serlo. Después leí a los Cinco y a los realistas rusos, y más tarde a Gabriel García Márquez, Ken Follet, Isabel Allende, Santiago Posteguillo, entre otros autores. Son tantos..”
Saludos, nos vemos, desde este lado del ordenador