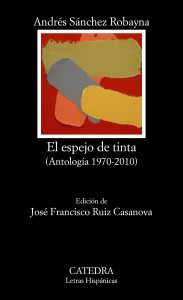Ya comenté en una ocasión que detesto las versiones dobladas.
No me convence que se siga insistiendo en una práctica austita por mucho que me digan que vivo en un país, Expaña, en el que se dobla y se dobla demasiado bien.
¿La razón?
La razón es que pese a que contemos con grandes actores de doblaje nunca, pero nunca, será lo mismo que escuchar la voz original.
El ladrido. Sea musical o no.
Insisto por eso en denunciar una práctica que ahora que estoy viendo la primera temporada –doblada– de Infierno sobre ruedas (Hell on Wheels), reproduce tumores. Así que no engancho como me invita esta serie creada por Joe Gayton y Tony Gayton.
Serie que me pasa generosamente una mano amiga.
Por ello, bendito sea el amigo.
Una mano amiga que me descubre Justified, que sí puedo ver y escuchar en versión original, y la segunda temporada de ese grato descubrimiento que otro amigo, que también me surte de series que no veo en casa en versión doblada porque hace años renuncié a ver televisión, me reveló cuando me cedió la primera entrega de Boardwalk Empire.
Así que pienso que es culpa del doblaje las sensaciones encontradas que me asaltan tras ver los cuatro primeros episodios de Infierno sobre ruedas.
Una serie ambientada en el lejano oeste, apenas un año después de haber finalizado la Guerra de Secesión y cuando aquel todavía embrionario país comenzaba a unirse como la gran nación que aún es gracias al ferrocarril.
Dos grandes compañías ferroviarias participaron en esta empresa: Union Pacific y Central Pacific.
La primera abriéndose camino desde el Este hacia el Oeste y la segunda desde el Oeste hacia el Este hasta encontrarse en Promontory (Utah) en la ceremonia del Golden Spike.
Clavo dorado que unió.
Unió y no dividió.
El cine ha recreado en numerosas películas esta gran historia.
Historia que hace entender el profundo sentido capitalista –hacer negocios cueste lo que cueste y siempre en nombre del progreso– que caracteriza el espíritu de esa, reitero, gran nación que son los Estados Unidos de Norteamérica.
Unión.
Es inevitable así que recuerde El caballo de hierro (John Ford, 1924) y Hasta que se llegó su hora aunque me guste más su título original, Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968), filme éste en el que noto ecos en Infierno sobre ruedas pese a que sus influencias sean múltiples, que bebe de fuentes tan variadas como El vengador sin piedad (Henry King, 1957) y El fuera de la ley (Clint Eastwood, 1976), por citar dos títulos tonificantes para la historia del western.
Por eso, y pese a verla en versión doblada, lo que resta de autenticidad al visionado de la serie, confieso –bendito sea el amigo– que mi mirada se ha sentido abducida al volver a soñar que cabalgo encima de los lomos de un caballo de fuego.
Mienrtras grito para convencerme: ¡Todo en nombre del progreso!
Aplasto así culturas nativas y transformo una naturaleza que fue salvaje en nombre de la civilización.
Resulta inevitable pues que compare este Infiernos sobre ruedas con Deadwood.
Aunque Infierno sobre ruedas gire en torno a otro discurso. Por mucho que la palabra civilización como sinónimo de corrupción sea el mismo.
Pero no, Infierno sobre ruedas monta sobre raíles.
El salvaje progreso salvaje.
Mientras que Deadwood sobre la fundación de una ciudad.
Una salvaje identidad salvaje.
Y ahí donde Ian McShane se come literalmente al resto del reparto en Deadwood; Colm Meaney es, hasta los episodios vistos hasta ahora, un gusano más.
De hecho, cede su potencial interés al personaje que encarna Anson Mount como sentimentalmente torturado y vengativo confederado.
Pero al margen de sus naderías lucha de poder, Infierno sobre ruedas crece cuando se hace western.
Cuando muestra que el paisaje está por encima de todo.
Ese espacio en el que aún es posible soñar que cabalgas a lomo de un caballo.
No sé que sensaciones sacaré cuando finalice la primera temporada de esta curiosa y si quieren antes de esto no hubo nada reinterpretación de El caballo de hierro agitada, pero no mezclada, con Érase una vez en el Oeste pero a mi me engancha.
Pese al puñetero y chirriante doblaje cuyos discos me pasó el amigo.
Ese amigo, bendito sea, amigo.
Y es que viendo la serie recupero el espíritu de Blueberry.
Y me obliga a repasar títulos de mi deuvedeteca, plagada de western donde me enseñaron a cabalgar a lomos de un caballo por unas praderas que, citando un título de una novela de John Steinbeck, son las del Cielo.
Así que disparo el Colt imaginario porque así lo dicta la ley del lejano Oeste.
Y si hace falta el Winchester.
Todo sea en nombre de un progreso que al final –eso me enseñó el western– terminó no solo por devorar a los salvajes pieles rojas y en modificar la naturaleza de un gran territorio, sino también lo que significó de tragedia para los salvajes hombres blancos,
negros
y amarillos
que por un momento, solo por un insignificante momento de sus insignificantes vidas, creyeron que podían alcanzar sus sueños.
Saludos, a lomos de un imaginario pura sangre, desde este lado del ordenador.