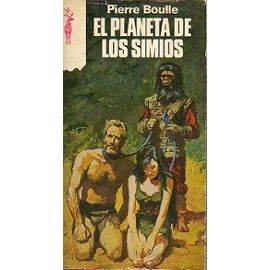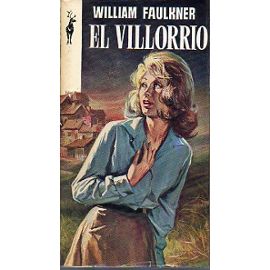El aroma de la nostalgia: los libros Reno
Martes, Julio 5th, 2011Si hubo una colección de libros que despertaron mi apetencias lectores a pronta edad esos fueron, sin duda alguna, los de Reno que editó en su tiempo Plaza y Janés.
En esta colección cabía de todo, desde William Faulkner a los descacharrantes pero atractivos best seller de Max Catto, o de las fascinantes novelas de aventuras de Edison Marshall a los relatos de corte fantástico del gran Noel Clarasó.
Algo raro me pasa así con estos libros de bolsillo. Siento una extraña atracción fatal cuando me topo con alguno en un rastro o librería de ocasión porque, la verdad, no recuerdo haber leído ninguno que me resultara un fastidio y por lo tanto me obligara a la siempre ingrata tarea de dejarlo a un lado.
En esta colección leí El planeta de los simios de Pierre Boulle, también 2001, una odisea del espacio, de Arthur C. Clarke; Horizontes perdidos de James Hilton; La nave y División 250 del reivindicable Tomás Salvador, así como Un sentido de realidad, Historia de una cobardía y Orient Expreso de Graham Greene; Niños y hombres de Philip Roth, como Un puente sobre el Drina de Ivo Andric o las estupendas novelas del escritor norteamericano John O’Hara: La Venus del visón, Desde la terraza y Oculta verdad, entre otros tantos.
Muchos libros y muchas historias que sin orden ni concierto se publicaban en esta colección que despertaban mis apasionadas fantasías lectoras nada más echándole un vistazo a sus portadas que siempre representaban en atractivos y coloridos dibujos un supuesto momento de la novela.
Los volúmenes que más me interesan de la colección Reno son los que se editaron en la década de los años sesenta y mediado de los setenta. Tras la muerte del general Franco en otoño de 1975, la colección fue declinando su oferta y descuidando el reclamo de sus cubiertas, razón poderosa ésta que me obliga en la actualidad a descartarlos cuando me los encuentro en un puesto porque los que de verdad me interesan son los de su edad de oro, los locos sesenta.
Y me interesan porque el libro como objeto ha sabido resistir el paso del tiempo. Ha sabido envejecer acartonando sus páginas y adquiriendo un olor a papel de otros tiempos que resulta conmovedoramente nostálgico.
La noche del pasado lunes, 4 de julio, sin ir más lejos, un viejo amigo me pidió el libro de colección Reno que llevaba entre las manos porque, emocionado dijo: “eran los que leía mi padre.” Luego se sentó y lo abrió por la mitad para olerlo. Se quedó un buen rato disfrutando del aroma para volver a entregármelo y comentar que iba a tardar un riñón en leerlo porque el volumen consta de cuatrocientas páginas.
El caso es que esta misma mañana, mientras hacía una de esas colas larguísimas en el banco, lo terminé de leer aunque a mi amigo no le faltaba razón al advertírmelo ya que uno de los grandes inconvenientes de los libros Reno era en ocasiones el tamaño minúsculo de su letra.
Tan pequeño que para los que son faltos de vista como quien les escribe a veces le era y es necesario recurrir a una lupa para traducir sus páginas cuya letras tienen el tamaño de diminutas hormigas.
Cuando la colección de libros de bolsillo Reno murió fui uno de tantos que lamentó su desaparición aunque como escribía más arriba suelo encontrármelos como restos de un naufragio en rastros y librerías de ocasión.
Casi nadie apuesta por ellos en estos días oscuros, así que su precio es bastante asequible para bolsillos hambrientos como el mío. Lo mismo pasa con la colección Libro Amigo de Bruguera o Austral y si me apuran los de Alianza Editorial que aparecieron a finales de los setenta y principio de los ochenta, pero no hay color.
Si encuentro ejemplares de todas estas editoriales en un puesto callejero mis ojos se detienen inevitablemente en los volúmenes de la colección Reno.
Así que algo tienen.
Y yo, como mi amigo, lo primero que hago cuando los tengo entre las manos en olerlos intensamente.
Saludos, la nostalgia a veces no es un error, desde este lado del ordenador.