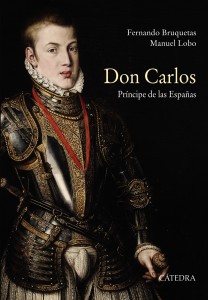Woody Allen ya no es un nombre sino una marca que cuenta con excelentes trabajos cinematográficos y películas rutinarias y perfectamente olvidables.
Café Society, su último trabajo hasta la fecha, pertenece a la categoría de perfectamente olvidables pese a que sea un filme muy Allen, tanto que se devora así mismo, cogiendo ideas prestadas de anteriores películas para contar la historia agridulce de un amor que pudo ser.
El Hollywood y Nueva York de los años treinta son el territorio geográfico en el que se desarrolla la historia, dos ciudades antagónicas: la primera es frívola y cruel y en cualquier sitio te pueden clavar una puñalada porque está poblada de individuos que actúan como plantas trepadoras que persiguen manejar el gran negocio del cine, frente a otra ciudad, Nueva York, en la que la excéntrica familia del protagonista vive en un barrio de clase trabajadora. Se trata de gente sencilla pero con sus problemas.
Algunos de los mejores momentos de comedia –en esta película que no es una comedia sino un trabajo más de Woody Allen– son precisamente los que protagonizan el clan familiar, que insiste en las bromas judías que disemina a modo de identidad la filmografía de un cineasta que, tras llegar a los ochenta años, parece que continúa contándonos el relato de sus neuras. Neuras ya no tan obsesivamente sexuales como en sus primeras películas, sino quemadas por la nostalgia de un tiempo que se fue y que observa con irónica mirada.
Y allí deben de anidar los traumas de un cineasta con genio intelectual.
Genio intelectual para dar forma a diálogos que si no brillantes son más que notables para definir a sus personajes aunque no a sus historias, algunas de las cuales por rutinarias no van en ninguna dirección.
Y Café Society toma esa errónea dirección. Tanto, que termina y punto. El espectador que se conmovió con Manhattan, Zelig, Delitos y faltas y Medianoche en París sale de Café Society con la mosca detrás de la oreja, preguntándose a qué viene ahora que haga películas con retales de otras películas suyas.
Un corte y pega sutil pero sin vida interior.
Un zombie alleniano que no alimenta el fuego el trabajo de Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, la pareja protagonista y cuya pasión no emociona. Resultan antipáticos y marcan distancia con respecto al público, me comenta un amigo.
El resto del reparto rodea a los enamorados a modo de microcosmo social, de invitados a un Cáfé Society al que pronto se le acaban las existencias.
Pero es una de Woody Allen.
Un tipo que con más de ochenta años todavía escribe y dirige películas, tiene tiempo para tocar el clarinete, no recoger Oscars y salir en las portadas de la prensa sensacionalista por sus aparentes delitos y faltas privados.
Así que resignación, es una Woody Allen.
Saludos, yo solo sé…, deste este lado del ordenador.